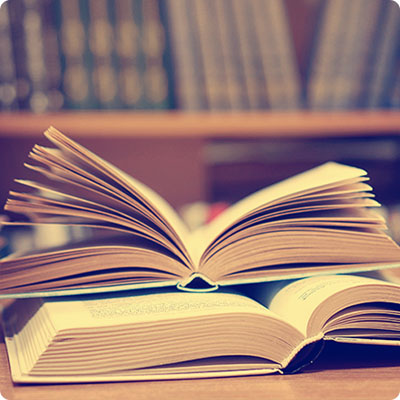El origen de las misiones
A mediados del siglo XVI, Paraguay dejó de ser una base de exploración del Nuevo Mundo para convertirse en una tierra de producción agrícola. Los guaraníes y otros pueblos indígenas fueron sometidos al sistema colonial deencomienda. Elencomendero español se encargaba de "civilizar" y evangelizar a los indios. A cambio, se les asignaban tareas (la mita) y estaban sujetos a impuestos. Si bien este sistema de semiservidumbre funcionó sin dificultad en las sociedades andinas del antiguo Imperio Inca, que ya lo aplicaban en cierta medida antes de la llegada de los españoles, en Paraguay fue más complicado de implantar. Muchos guaraníes rechazaron estos trabajos forzados, a los que fueron sometidos de la noche a la mañana. Para evitar un caos creciente, el rey de España apeló a las congregaciones religiosas. La evangelización de los "paganos" iba de la mano de la civilización de los "salvajes". Había que convertir a los indios para reincorporarlos a la vida civil y someterlos a la autoridad colonial. A mediados de la década de 1580, los franciscanos fundaron las primeras misiones o "reducciones". Este término procede del latín reductio, que significa "traer de vuelta" (a la vida civil y a la Iglesia), pero también de la palabra "réduit", universo aislado y preservado. En las misiones franciscanas, los guaraníes siguieron sujetos a laencomienda, pero bajo la supervisión de los monjes. Por su parte, los jesuitas aprovecharon la experiencia franciscana para perfeccionar las reducciones, al margen del sistema administrativo colonial.
De la Tierra sin Dios al Paraíso Celestial
La Compañía de Jesús es una congregación católica de hombres fundada en 1540 por Ignacio de Loyola con sus compañeros Pierre Favre y François-Xavier. La orden se basa en una disciplina rigurosa y un alto nivel intelectual y físico. Poco después de su creación, misioneros de toda Europa se lanzaron a difundir la fe católica por todo el mundo, especialmente en América. Largas expediciones cruzaron el Atlántico y remontaron ríos hasta el corazón de la selva. En Asunción, estos aventureros aprendieron la lengua y la cultura guaraníes. Comprendieron y adaptaron las creencias mesiánicas locales para acercarse a ellas. Tupá, el "dios supremo", creador de la luz y del universo, se identificaba con el Dios cristiano. Y para apartar a los guaraníes del mito fundador, los jesuitas sustituyeron hábilmente la "tierra sin mal", a la que sólo podían llegar unos pocos elegidos, por el paraíso celestial al que tenían derecho todos los creyentes. Los guaraníes aceptaron de buen grado a los padres jesuitas, considerados karaïs (profetas), pero también aliados frente a la violencia de los encomenderos y cazadores de esclavos.
La República Jesuita de Guaraní
En 1603, el rey de España, Felipe III, autorizó a los jesuitas a establecer misiones, independientes del dominio colonial, en la región fronteriza con Brasil. Además de su vocación religiosa, estas misiones pretendían poblar una zona tampón contra la vehemencia de los portugueses. Era también una forma de contrarrestar el poder local de los encomenderos. En las reducciones jesuíticas, a diferencia de las misiones franciscanas, los indios estaban exentos de la mita. Los jesuitas no pagaban impuestos, sino un tributo al rey, proporcional al número de indios "varones". Mientras que las misiones franciscanas estaban relativamente abiertas al mundo exterior, las reducciones jesuíticas estaban alejadas de la vida colonial, de los vicios de los españoles e incluso del castellano. Se enseñaba la escritura guaraní, la medicina, la arquitectura y las artes. Totalmente autónomas, estas comunidades se basaban en una organización social original, concebida para perdurar.
La vida cotidiana de una sociedad utópica
Cada reducción estaba bajo la responsabilidad de dos padres jesuitas, asistidos por unos cincuenta caciques indígenas, que dirigían entre 2.000 y 8.000 guaraníes. Un gobernador(corregidor), un consejo(cabildo) y diversas autoridades -policía, justicia, hacienda- se encargaban de la administración local. El código penal era especialmente progresista, ya que excluía la pena de muerte y la tortura, algo inaudito en la época. Las misiones se establecieron a cierta distancia de las ciudades españolas, en lugares elegidos con los caciques, cerca de un río. El trazado seguía un plan racional, en torno a una gran plaza rectangular (130 x 100 m) adornada con una estatua del santo patrón. La iglesia, el claustro, el orfanato, el cementerio, los talleres y la residencia de los padres ocupaban un lado; los otros lados de la plaza estaban ocupados por lascasas de indios. Originalmente, los guaraníes vivían en grandes casas(oga guazú) con capacidad para 200 personas. Este hacinamiento suponía un problema para los padres, por lo que las casas de indios consistían en varias habitaciones separadas por gruesos muros. Estaban rodeadas por un amplio corredor cubierto. Alrededor de las misiones había granjas para el ganado y la producción de algodón, maíz, caña de azúcar o yerba mate. El trabajo en estas estancias era colectivo, pero cada familia tenía su propia parcela de tierra para su subsistencia. Los frutos del trabajo colectivo se repartían, o se vendían fuera de la misión, para pagar tributo al rey. Una parte se entregaba a los huérfanos, los enfermos y los discapacitados. Los indios trabajaban unas seis horas diarias (la mitad que en otros lugares). El tiempo libre se dedicaba a actividades religiosas y artísticas enseñadas según los cánones europeos.
Arte sacro jesuítico-guaraní
Las misiones fueron extraordinarios centros intelectuales y artísticos. La primera imprenta del Río de la Plata, por ejemplo, salió de una reducción jesuítica. Viajaba de misión en misión, imprimiendo libros religiosos como los de Nicolás Yapuguay, escritor y músico guaraní. La arquitectura también imponía respeto. Los edificios monumentales con sólidas vigas, muros de piedra y columnas de bloques de arenisca sustituyeron a las primeras iglesias construidas con ramas y barro. La ornamentación de las iglesias era una armoniosa mezcla de motivos extraídos del imaginario guaraní (flores, plantas) y símbolos cristianos. Una visita a las ruinas de las misiones de Trinidad y Jesús es una buena manera de apreciar el talento arquitectónico de la época. En cuanto a las esculturas de madera policromada que pueden admirarse en los museos de San Ignacio Guazú, Santa María de Fe, Santa Rosa de Lima y Santiago, fueron obra de artistas guaraníes, que reprodujeron iconos traídos de Europa con su propia sensibilidad (las estatuas suelen tener formas y rasgos más indígenas). Este estilo se conoce hoy como "barroco guaraní". En cuanto a la música, ¡los europeos quedaron cautivados por el canto y la calidad vocal de los indígenas! Los guaraníes también componían y tocaban a la perfección la flauta, el laúd, el violín, el violonchelo, el órgano y el arpa, con instrumentos fabricados por ellos mismos con gran dedicación.
Bandeirantes y mamelucos
Esta abundante y bien entrenada mano de obra india no dejó de atraer la codicia de los cazadores de esclavos portugueses. En la década de 1630, los bandeirantes, con la ayuda de sus mercenarios nativos, los "Mamelucos", saquearon varias misiones y capturaron miles de indios. Las misiones se desplazaron luego hacia el oeste hasta los actuales departamentos de Misiones e Itapúa. Para protegerse de futuros ataques, los jesuitas obtuvieron el derecho de armar a los guaraníes de la Corona. Equipado con arcos y flechas, y más tarde con armas y cañones, el ejército guaraní derrotó repetidamente a los bandeirantes.
La guerra de los guaraníes
Esta "República Comunista Cristiana" funcionó durante más de siglo y medio. Los jesuitas reunieron a unos 150.000 guaraníes en una treintena de reducciones, los famosos Treinta Pueblos, repartidos por Paraguay, Uruguay, el norte de Argentina y el suroeste de Brasil. Pero en 1750, el Tratado de Madrid entre España y Portugal marcó el inicio del declive de las misiones jesuíticas. Redibujó las fronteras del Tratado de Tordesillas (1494), cediendo a Portugal nuevos territorios al oeste, hasta el río Uruguay. Estas tierras salvajes albergaron siete reducciones jesuitas. España accedió a regañadientes a expulsar a los ocupantes. Estas misiones, que se habían convertido en verdaderos estados dentro del estado, molestaron tanto a la administración colonial como a la Iglesia, que acusó a los jesuitas de haber creado una sociedad aparte, marcada por un sincretismo desconcertante. En nombre de la "voluntad de Dios", los guaraníes tuvieron que abandonar esas tierras. Muchos se negaron a abandonar la tierra que generaciones de guaraníes habían ayudado a prosperar. Apoyados por algunos padres rebeldes, tomaron las armas. La relación de fuerzas era desigual frente a los ejércitos portugués y español, pero la resistencia duró tres largos años (1753-1756). Según la leyenda, el cacique Sepé Tiarayú gritó "Kouvy ore mba'e " ("esta tierra es nuestra") antes de caer, alcanzado por una bala española y una lanza portuguesa. La película Misión(Palma de Oro 1986), de Roland Joffé, con la inolvidable música de Ennio Morricone, narra este trágico episodio de la "guerra guaraní".
El final de una aventura
Las tensiones políticas y religiosas con la Compañía de Jesús siguieron aumentando, hasta culminar con la expulsión de los jesuitas de Portugal (1759), Francia (1764), España (1767) y sus colonias (1768). Con 23.000 miembros, 700 colegios y 300 misiones en todo el mundo, la orden fue finalmente disuelta en 1773 por orden del Papa (no se restableció hasta 1814). Las misiones en suelo portugués fueron destruidas, mientras que las que se encontraban bajo dominio español fueron asumidas durante un tiempo por la administración colonial. Pero ante la codicia de los nuevos administradores, los indios huyeron. Las misiones fueron saqueadas y abandonadas a la vegetación durante casi dos siglos.