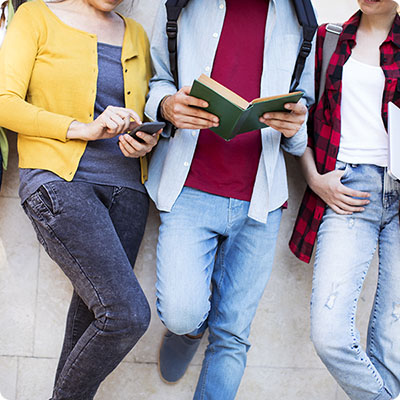Parques nacionales y biodiversidad
Las distintas áreas protegidas representan alrededor del 25% de la superficie del país. Panamá cuenta con 13 parques nacionales, uno de ellos internacional. Entre ellos destacan
Parque Nacional Omar Torrijos (25.275 ha): enclavado en la cordillera central, ofrece impresionantes vistas de los océanos Atlántico y Pacífico desde sus alturas. Fue en este parque de la provincia de Coclé, en las laderas del Cerro Marta (1.046 m), donde se estrelló el avión del general Torrijos en 1981, no lejos del Cerro Peña Blanca (1.314 m). Los excursionistas pueden recorrer los tres senderos emblemáticos del parque: Los Helechos, La Rana y Cuerpo de Paz.
Parque Nacional de Sarigua ( 4.729 ha): situado en la provincia de Herrera, este parque protege el "Desierto de Sarigua", una zona árida y salina con una riqueza biológica asombrosa. Sus manglares albergan una abundante avifauna, entre la que destacan los pelícanos.
Parque Nacional Volcán Bar ú (14.322 ha): en la provincia de Chiriquí, este parque protege las laderas del volcán Barú, el pico más alto de Panamá (3.475 m), que se eleva en el corazón de la cordillera de Talamanca. Además del volcán, actualmente inactivo, el parque está regado por numerosos cursos de agua y cuenta con una gran variedad de flora y fauna.
Parque Internacional La Amistad (207.000 ha): compartido por Panamá y Costa Rica y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este parque es un eslabón clave del Corredor Biológico Mesoamericano. Sus bosques tropicales húmedos (o bosques de niebla) albergan una quinta parte de las especies de toda Centroamérica.
Parque Nacional Marino Isla Bastimentos ( 13.226 ha, incluidas 1.630 ha de tierra insular): en el corazón del archipiélago de Bocas del Toro, este parque protege algunos de los ecosistemas más frágiles del Caribe panameño. Manglares, arrecifes de coral y playas vírgenes dan cobijo a una abundante biodiversidad, entre la que destacan las tortugas marinas que acuden aquí a desovar.
Parque Nacional del Darién ( 579.000 ha). Reserva de la Biosfera y Patrimonio Mundial de la UNESCO, es la mayor zona natural protegida de Panamá. Su biodiversidad es excepcional, y sus paisajes abarcan desde llanuras aluviales y manglares hasta playas aisladas, montañas cubiertas de selva y bosques impenetrables. Se han registrado más de 56 especies en peligro de extinción, muchas de ellas endémicas, así como 450 especies de aves. Pero esta vasta extensión también sigue siendo una de las más salvajes y arriesgadas del país: algunas zonas de la selva están controladas por grupos armados y siguen siendo peligrosas, sobre todo para los emigrantes que intentan llegar a Norteamérica.
Impacto medioambiental del Canal de Panamá
Símbolo de proeza técnica y orgullo nacional, el canal ilustra bien las tensiones entre desarrollo económico y preservación del medio ambiente. La perforación del istmo a principios del siglo XX alteró en primer lugar el equilibrio ecológico de una zona que hasta entonces había sido un corredor natural entre las dos Américas. La ruptura física del canal frenó el movimiento de especies animales y vegetales, alterando la dinámica evolutiva de la región. Para abastecer la vía fluvial, enormes presas se tragaron también valles enteros: las comunidades indígenas fueron desplazadas y una valiosa biodiversidad desapareció bajo las aguas, sustituida por el lago Gatún. Hoy en día, el tráfico marítimo sigue causando graves impactos: contaminación y salinización de las aguas del lago, emisiones de carbono y propagación de especies invasoras transportadas por barcos de todo el mundo. Desde finales de 2025, se ha reservado una franja de tránsito para los buques "Neopanamax" de bajas emisiones de carbono. En el marco de este régimen de "franja horaria NetZero", que fomenta el transporte marítimo sostenible, los portacontenedores que cumplan los requisitos tienen garantizado el tránsito en 24 horas.
Proteger a los defensores de la vida y los derechos de la naturaleza
En 2020, el país ratificó el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en 2018 y destinado en particular a proteger a los activistas y defensores de la naturaleza. Este acuerdo, vigente en varios países de América Latina y el Caribe, tiene como objetivo garantizar los derechos de los pueblos indígenas en particular. El país ha ido aún más lejos al reconocer la naturaleza como sujeto de derecho
. Una ley que entró en vigor en 2023 otorga a la naturaleza el "derecho a existir, a persistir y a regenerar sus ciclos", abriendo la vía a acciones legales por parte de sus representantes, ya sean personas físicas o jurídicas.
Hacia prácticas agroecológicas
La deforestación sigue siendo uno de los principales retos medioambientales de Panamá. La expansión agrícola y la ganadería extensiva llevan mucho tiempo mordisqueando el bosque tropical, sobre todo en Darién y las provincias centrales. La tala ilegal y la urbanización están exacerbando esta presión. En respuesta a esta erosión de la cubierta forestal, se están poniendo en marcha programas de conservación y reforestación, así como proyectos agroecológicos y agroforestales. Por ejemplo, el país está experimentando con el silvopastoreo, que consiste en combinar la plantación de árboles con el pastoreo. Este sistema presenta una serie de ventajas: fomenta la biodiversidad al mantener los hábitats naturales, proporciona ingresos a los agricultores y ayuda a almacenar carbono. Estas iniciativas pretenden conciliar el desarrollo rural con la protección de los ecosistemas, a fin de preservar un patrimonio natural vital para el clima y las comunidades locales.
Frente al cambio climático
Panamá, situada entre dos océanos, está en primera línea del cambio climático. Aunque el país suele escapar a la trayectoria directa de los huracanes, no se libra de sus efectos, con lluvias torrenciales, inundaciones y corrimientos de tierra. Las sequías, cada vez más frecuentes, son igualmente preocupantes: en los últimos años, el descenso del nivel de las aguas de los lagos Gatún y Alajuela, que alimentan el canal, ha provocado restricciones a la navegación y afectado a la producción de agua potable e hidroelectricidad. Otro poderoso símbolo: el archipiélago de San Blas, joya turística y territorio de los indios Guna, está amenazado por la subida del nivel del agua. Gardi Sugdub se ha convertido en un símbolo de los efectos del cambio climático. Esta pequeña isla superpoblada perteneciente a la comunidad Guna ve regularmente cómo sus calles se inundan con la marea alta. Tras años de discusiones, las autoridades panameñas han puesto en marcha un programa de reubicación: varios centenares de familias han sido trasladadas progresivamente a tierra firme, a un pueblo construido para ellas. Un traslado sin precedentes, con considerables repercusiones sociales y culturales, que ilustra la fragilidad de las islas del Caribe y la emergencia climática a la que se enfrenta el país. Ante estos retos, el país se ha embarcado en una estrategia a largo plazo. Su Plan Energético 2015-2050 fija un objetivo del 50% de energías renovables para mediados de siglo. La hidroelectricidad sigue dominando, pero la energía eólica y solar progresan rápidamente.
Agitación en torno a una mina de cobre
La minería del cobre, uno de los metales más consumidos en el mundo, es de gran interés económico y estratégico en la actualidad, pero al mismo tiempo tiene importantes impactos ambientales y sociales: contaminación del agua y del aire, deforestación, degradación del suelo, desaparición de hábitats naturales, producción de residuos peligrosos, etc. En la provincia de Colón, la mina Cobre Panamá, explotada por la empresa canadiense First Quantum, era la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica y representaba casi el 4% del PIB de Panamá. Pero su historia está plagada de polémicas: en 2017, la Corte Suprema dictaminó que el contrato inicial de 1997 era inconstitucional. A pesar de ello, el contrato se renovó por otros 20 años en octubre de 2023, lo que desencadenó una oleada de protestas sin precedentes lideradas por jóvenes, comunidades indígenas y sindicatos. El país vivió varias semanas de bloqueos y protestas masivas. El 28 de noviembre de 2023, Día de la Independencia, el Tribunal Supremo anuló definitivamente la concesión, pasando una página en la historia económica de Panamá y marcando una victoria de los ciudadanos a favor del medio ambiente.
Una presa como fuente de conflictos
La construcción de la presa de Barro Blanco, que entró en servicio en 2017 en la provincia de Chiriquí, dio lugar a un conflicto entre el pueblo indígena ngäbe, defensor del río Tabasara, y el gobierno panameño, que provocó la suspensión de las obras durante un tiempo en 2015. La construcción de dicha estructura se produjo en un momento en el que se estaba privatizando el sector energético del país, lo que llevó a una producción de energía desincronizada con las necesidades del país y sin ninguna consideración real por el medio ambiente y las poblaciones locales.